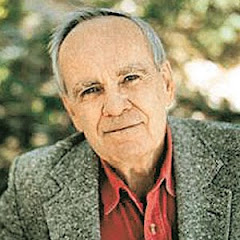¿Qué es el Reino para Carrère? Aunque se trata de la pregunta fundamental hay una motivación previa de la que el lector es consciente desde que se enfrasca en los primeros párrafos del libro: Carrère intenta justificarse. Sin duda, sí, se justifica por haberse entregado a una fábula ridícula en un tiempo de desesperación. Y para ello escribe una introducción genial en la que a modo de introspección muestra su extrañeza ante el creyente cristiano que fue y en el que ya no se reconoce. Leo esas primeras páginas, más de cien antes de entrar en su investigación sobre los orígenes del cristianismo, con la misma sensación de perplejidad que el propio Carrère muestra por su anterior delirio religioso. No lo concibe, pero tiene la honestidad de no buscar las razones en alguien ajeno, recurre a su cuaderno, al cuaderno casi olvidado que redactó durante tres años comentando a San Juan. Ahí es donde encontrará y cotejará los pensamientos de una mentalidad religiosa. La diferencia de sus confesiones con las de Rousseau o San Agustín, que serían referentes válidos, es que lo hace con humor, sutil pero presente siempre, como si quisiera atenuar la pasada seriedad del crédulo.
A partir de aquí, con ese estilo tan peculiar de Carrère en el que mezcla la autobiografía, el ensayo y la invención novelada, se introduce en los orígenes del cristianismo para encontrar en Pablo y en Lucas dos modos diferentes de vivir la fe. La investigación, plena de digresiones, de referencias a su propia vida, de anécdotas interesantes aunque de relevancia discutible, está narrada con enorme talento. Lucas se nos revela como un creador genial, menos reconocido que otros evangelistas precisamente porque es equilibrado, objetivo y con un punto escéptico. Carrère se identifica con Lucas de igual modo que se contrapone a Pablo, personaje sectario y sin matices que se debió parecer mucho al fanático represor que describe Cioran: “Nunca le reprocharemos bastante haber hecho del cristianismo una religión poco elegante, haber introducido en él las tradiciones más detestables del Antiguo Testamento: la intolerancia, la brutalidad, el provincianismo”.
Hablando de Pablo y sus relaciones con el primitivo núcleo cristiano dirigido por Santiago, el supuesto hermano de Jesús. Carrère compara las relaciones entre ese núcleo judaico y el disidente con las disputas entre comunistas. Y utiliza un lugar común entre la burguesía ilustrada y liberal que ve en en el “Partido” a un grupo de extremistas descerebrados. Permítanme un pequeño ajuste de cuentas con el capricho liberal del autor, que seguramente tendrá miles de razones para despreciar a los comunistas. Me acuerdo ahora de Mersault, el protagonista de “El extranjero” de Camus, que ejemplifica una actitud que me gustaría traer aquí. Frente a la muerte y el final absoluto que supone, Mersault no transige, se niega a aceptar la idea de Dios y muere ejecutado como un héroe absurdo pero manteniendo su dignidad intacta. Carrère, pese a su ironía y su agnosticismo, pese al humor con el que cuenta su periodo de conversión, se dejó vencer por la desesperación y aceptó la solución de la creencia como asidero de su debilidad. Tal vez esa debilidad es la que le reconcome.
A la altura del siglo XXI es inevitable la sensación de molestia ante los disparates de una religión insostenible con su mitología de la resurrección. Ni siquiera, nos sugiere Carrère, tiene sentido la mentalidad religiosa que ofrece falsas ilusiones con las que cubrir una lucidez, tal vez triste, pero mucho más honesta. Esto no significa que el cristianismo tenga que ser identificado con ideas reaccionarias o conservadoras, al contrario, es “una de las cosas más rebeldes y revolucionarias que haya inventado el hombre”. Es decir, nada justifica la presunta incompatibilidad del hombre libre con la doctrina cristiana o, como decía Bernanos, “es una locura que, con el programa que contiene el evangelio, el cristianismo se haya terminado convirtiendo en la bestia negra de los hombres libres”.
Llegamos así a la conclusión hacia la que hemos sido hábilmente dirigidos a través de la figura de Lucas. Hay que liberar al cristianismo de toda su ganga dogmática y acudir a las fuentes que consultó Lucas, allí donde las palabras de Jesús nos estaban mostrando el Reino, que no es otra cosa sino los valores universales de solidaridad, amor al prójimo y convivencia pacífica. La doctrina cristiana sería entonces perfectamente válida como modo de vida y aquel vergonzoso asidero de un hombre débil resulta ser, finalmente, la ética más elevada y la culminación natural del saber filosófico.
Al juicio del esforzado lector, que ha llegado al final de la obra seducido por el inteligente proyecto del autor, queda el determinar si ha sido o no convincente.