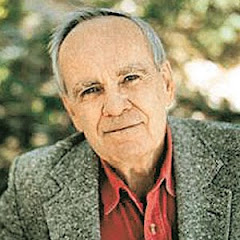Dicen que no hay nación tan obsesionada por su decadencia como España, nos cuesta tomar conciencia de ello, es cierto, pero cuando se hace evidente que el ritmo de la civilización nos sobrepasa, aparecen personajes como Quevedo lamentándose por los “desmoronados muros de la patria”, o Unamuno explicando que este país es una completa miseria. Demasiado patético Quevedo, en cuanto a Unamuno, siempre tiene ese aire de tipo enfadado que soporta el peso de nuestro prestigio; me divierte mucho más la ironía de Cervantes cuando ofrece un “doblón por describir tanta grandeza” y, sobre todo, confieso mi afinidad por el lúcido desengaño de nuestros pícaros que, a base de chanzas y desastres, desenmascaran una sociedad que les ha hecho corruptos.
La sociedad es la del Siglo de Oro, en apariencia esplendorosa, pero dividida por un abismo de privilegios y prejuicios, con una poderosa aristocracia que desprecia el trabajo, refugiada en sus enormes patrimonios y que se cierra en sí misma para impedir la promoción social. Mientras, la gran mayoría de la población soporta condiciones de miseria y, a causa del crecimiento demográfico del siglo XVI, una parte de ese pueblo famélico acude a las ciudades a buscarse la vida. Allí se concentrarán gran cantidad de desocupados y parásitos, que aguzan el ingenio para salir adelante en una sociedad propicia a triquiñuelas y poco dada al esfuerzo. El pícaro aparece en esta sociedad insegura y confusa e, inmediatamente, una literatura de la desesperanza lo tomará como modelo para crear un antihéroe que pone en cuestión lo establecido.
Sin embargo, el pícaro apenas es un marginado que no llega a delincuente, no es destructivo contra el sistema y su mayor aspiración es medrar en un mundo que ofrece pocos medios legítimos para ello. Es la frustración la que genera conductas desviadas, una frustración que provoca también el repudio de los valores espirituales de las élites: el pícaro se arrima a los “buenos” porque tiene hambre, en todos los sentidos, pero de la continua observación de un mundo degradado y carente de valores auténticos, saca sus propias conclusiones y una nueva actitud ante la vida. Es un aprendizaje que lleva al pícaro a la decisión fundamental: el mundo no puede cambiarse porque esa lucha es inútil, hay que acomodarse para llegar “a la cumbre de toda la buena fortuna”.
No todo el extenso grupo de marginados que pueblan la novela picaresca son atentos observadores de la corrupción social, debemos reducir a un pequeño número las obras que llamaríamos “críticas”. A la cabeza de todas ellas está “Lazarillo de Tormes”, el referente y modelo, la más honda y trascendente. Se llama “Lazarillo”, pero quien nos da “entera noticia sobre su persona” es Lázaro, el cínico y desilusionado Lázaro que ha acabado comprendiendo demasiado bien el mundo en el que vive. Nos cuenta la historia de su presunto ascenso social, coronado con un oscuro asunto de deshonor que debe defender, y lo hace de manera magistral, mostrando que la lucha de los desfavorecidos no puede llevar sino al sacrificio de la integridad. Para sobrevivir hay que corromperse, ponerse la máscara hipócrita de los destestables principios que ha aprendido a conocer y a manejar.
Todo eso lo vemos en los sucesivos episodios que Lázaro relata para exponer su caso; ha pasado de ser el jovenzuelo que crítica la maldad y la estupidez, a ser un corrupto que se ha asimilado a un mundo en el que reina la maldad. Y quienes viven en él deben aprender esa lección si no quieren ser aplastados.
Lázaro se ha resistido hasta el final, ha intentado mantener su integridad personal ante las presiones exteriores, pero no hay solución, entre la realidad y la apariencia siempre es la apariencia la que predomina de manera avasalladora hasta convertirse en la única verdad. Hay que actuar como un cínico, renunciar al yo y a la dignidad personal, deshumanizarse, la única forma de adaptarse al sistema. Dirán que es una interpretación terriblemente pesimista, la sociedad derrotando al individuo hasta asimilarlo, el gigantismo deshumanizado del Imperio que triunfa aplastando la individualidad. El bienestar conseguido por Lázaro es solo material, deshonroso e ilusorio, casi un símbolo de una España imperial tarada por la miseria y pagada de un falso esplendor.
El mérito del anónimo autor de Lazarillo es haber intuido los males del país, un siglo después ya estaban manifiestos y saltaban a la vista de todos. Es entonces cuando surge el último de los pícaros, Estebanillo González, aplastado también por la ley inhumana de la sociedad sin pretender por un momento corregirla o criticarla. La suerte del Imperio le trae al fresco y su escepticismo ante el futuro de España es claro; como en el Lazarillo, el paralelismo con la evolución del país es obvio: España está derrotada y humillada y Estebanillo, inmerso en un mundo de bajezas y humillaciones extrae de ello las razones de su orgullo.