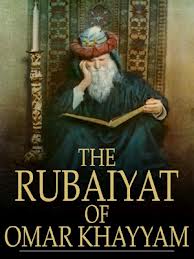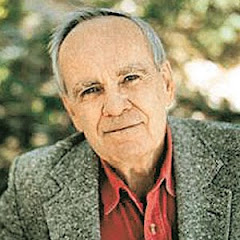Hace
algún tiempo tuve ocasión de asistir a una conferencia sobre el
maquis a la que acudieron dos viejos luchadores antifranquistas,
ancianos que habían participado en la guerra civil, que sufrieron el
exilio y que lucharon toda su vida por un país más justo y
habitable. Lo que contaron estas personas, sin ningún tipo de
complacencia pero con toda sinceridad, no me sorprendió: nada es
peor que el sufrimiento de cuarenta años de dictadura; la lucha es
necesaria contra gobiernos como el actual, empeñado en diseñar un
futuro bastante negro, pero ni siquiera esto es comparable con la
barbarie franquista.
“No
sabéis de lo que venimos”..... La España que conocieron nuestros
abuelos era un país lamentable, demasiado cercano al feudalismo
sangrante de “Los santos inocentes”, sometido a la ignorancia y
la represión, a la miseria y al miedo. Por supuesto que estamos
mejor, ya no hay que soportar un régimen nauseabundo de meapilas que
educaba a cristazos, pero la conciencia de que vivimos en un mundo
menos inhóspito no es suficiente para olvidar a muchos otros que
también lucharon contra el fascismo y que no quisieron o no supieron
conformarse. Son aquellos que acabaron planteándose si tanta lucha y
tanto sufrimiento valió la pena, si no “sabe a poco” esta
democracia demediada que tenemos.
Una
de estas víctimas silenciadas del franquismo fue el padre de Antonio
Altarriba, el guionista de uno de los más hermosos comics publicados
en España, “El arte de volar”, auténtica obra maestra que
dignifica -si tal cosa hiciera falta- el llamado noveno arte. Como
acto final de rebeldía, la única forma que le quedaba para mostrar
su inconformidad con una sociedad que le condenó a la derrota y al
olvido, el padre de Altarriba decidió arrojarse al vacío desde la
habitación de una residencia de ancianos. Las causas por las que
tomó esta decisión constituyen el objeto de una dolorosa búsqueda
por parte de su hijo, hasta llegar a entender que el suicidio fue el
resultado de una larga serie de frustraciones y desilusiones. La
historia que nos cuenta, asumiendo el punto de vista del padre, es la
historia reciente de este país, sobre todo de quienes combatieron
por un mundo mejor y acabaron olvidados, asimilados como una pieza
más de un sistema al que se habían enfrentado.
Para
contar esta historia, Altarriba elige el cómic, un cómic adulto, de
escritura precisa y dibujos -magnífica labor de Kim- que refuerzan y
enriquecen la narración del escritor. “El arte de volar” no es
el recuerdo nostálgico de un perdedor, tampoco diría que es un
homenaje a quienes lucharon por la libertad en un país condenado a
una dictadura terrible, es el relato verídico y fascinante de un
anarquista que pasó por el siglo implicado en todo tipo de batallas
y acabó suicidándose. Así empieza el relato, con un hombre que
decide volar saltando desde una ventana..... En busca de la libertad,
como hizo toda su vida. “El arte de volar” reivindica la historia
de los perdedores y yo diría que lo hace con apasionamiento y, a
veces, recorrida por la rabia, porque son historias como ésta las
que siguen levantando ronchas entre el fascismo vergonzante que
persiste en muchos aspectos de la España actual.
La
figura de su padre permite a Altarriba recorrer un pasado
en el que apenas ha existido la esperanza de una verdadera
transformación social. Tal esperanza estuvo cerca de plasmarse
durante la II República, identificada con la democracia y
relacionada con el poder del pueblo. La República, con todos sus
defectos y limitaciones, estuvo guiada por la voluntad de resistencia
y cambio, por eso nunca gustó a las clases altas, a la Iglesia ni a
los militares, y por eso todo verdadero demócrata, como el
protagonista de nuestro relato, encontró su lugar entre los que
lucharon contra el fascismo. La derrota del pueblo en armas supuso el
final de las esperanzas de cambio y condenó a la mayoría al
silencio y la sumisión.
Cuarenta
años de paz, mezcla de pobreza y humillación, del “a mandar
señorito, que para eso estamos”, la consigna que recorrió este
páramo en el que se convirtió España y del que fueron eliminados
los disidentes a través del asesinato institucionalizado y mediante
el exilio interior o exterior. Una gran parte de la generación que
creyó en la utopía hubo de enfrentarse dramáticamente a una
realidad que rompió todas las esperanzas: “Mi padre -recuerda
Altarriba- intentó volar toda su vida.... pero la resistencia de la
realidad fue insalvable”. El franquismo no dio ninguna oportunidad,
únicamente la posibilidad de aguantar la injusticia e ir
sobreviviendo en espera de tiempos mejores. El protagonista de “El
arte de volar” luchó toda su vida, acabó adaptándose, sobrevivió
y creyó llegado el tiempo de la liberación, pero cuando la dura
realidad volvió a imponerse decidió que solo le quedaba un último
acto de libertad. Y es entonces cuando el lector siente una profunda
tristeza y rabia, por no ser capaces de seguir creyendo en la utopía
mientras nos dejamos arrebatar, sin haber movido un dedo, por el
conformismo y el tedio.













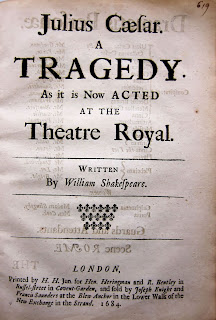










.jpg)