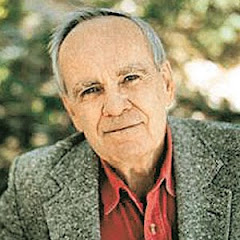Hablar
de los estoicos es referirse a la crisis de la polis, el final de un modo de vida en el que el individuo se sentía inmerso
en una comunidad, marco indispensable para su desarrollo personal. El
desarraigo traerá como consecuencia la reivindicación del mundo entero como
patria -el cosmopolitismo estoico- y la creencia de que la felicidad individual
ya no tiene que coincidir necesariamente con el bien del Estado. El filósofo
helenístico asume que lo único que nos queda es la salvación individual y su
dedicación será la búsqueda de soluciones que comprometen a cada uno en
particular.
Es
lógico que en épocas de desesperanza, cuando la utopía parece que ya no es
posible, nos volvamos hacia estas filosofías de fuerte contenido ético que nos
ayudan a encontrar nuestro lugar en un mundo que empieza a parecernos tan ajeno
como caótico. Desde cierto punto de vista es el resultado del cansancio, de la
conciencia de nuestra soledad fundamental, pero esta deriva hacia una ideología
de resignación y conformismo puede también interpretarse como una mentalidad,
diseñada por las clases dominantes, para desactivar cualquier tipo de rebelión
contra el poder. No afirmo que Séneca o Marco Aurelio estuvieran tramando la
sumisión del pueblo romano durante unos cuantos siglos más, pero es evidente
que la aceptación del estoicismo como ideología legitimaba la obediencia de las
masas explotadas
En dos obras excelentes dedicadas a la relación entre ideología e historia, Gonzalo Puente Ojea analiza la evolución conservadora del cristianismo y el conformismo político que subyace en la filosofía estoica. Marco Aurelio representaría la culminación de un pensamiento paralelo a la creciente fatiga espiritual del Imperio y a la impotencia para modelar la vida social según la regla de oro estoica: vivir conforme a la naturaleza. El estoicismo romano carece incluso de la protesta contra los usos y normas sociales que impregnaba al estoicismo griego; ahora el estoico se siente vinculado al destino político de la pax romana, por eso no lleva su moral de repliegue interior a sus últimas consecuencias. La defensa del ideal de Roma, los deberes ineludibles que le impone el cargo y que Marco Aurelio asume como su destino personal, se traduce en quietismo político.
Asumo
y acepto esta interpretación, lo que pasa es que a veces Puente Ojea es
demasiado dogmático y parece no interesarle tanto el personaje como su
ubicación en un determinado contexto ideológico. A mí, desde que leí las
“Meditaciones”, Marco Aurelio me parece, como escribió Taine, “el alma más
noble que haya existido”. Si hubiera sido simplemente un intelectual su caso no
interesaría tanto, sin embargo era un emperador que se pasó la vida guerreando
sin vocación guerrera, que legisló y mejoró el imperio, no por ambición sino
porque consideraba que cada uno debe cumplir dignamente con el papel que le ha
tocado en suerte: “Muchas veces comete injusticia el que nada hace, no solo el
que hace algo”. Comparándolo con Séneca, aquel que dijo “Haz lo que yo diga y
no lo que yo haga”, Marco Aurelio dio fe de su filosofía con dignidad y hechos,
no se limitó a palabras. En su labor política es heredero de la tradición
republicana, esforzándose por mantener ese ideal en todos los dominios. Sus
medidas de gobierno son admirables, muchas de sus leyes fueron para mejorar la
condición de la mujer y el esclavo, adaptó las instituciones y se esforzó por
evitar los abusos del régimen imperial. En la práctica hizo posible esa
constitución mixta de la que hablaban Polibio y Cicerón, aunque acabara
demostrándose que el equilibrio era ilusorio y bastó que cambiara el príncipe
para que todo se viniera abajo. En realidad ya lo había anunciado en sus
Meditaciones, “No sueñes con la utopía de Platón, será suficiente algún pequeño
paso adelante”. Solo el presente importa, lo demás es opinión y desvarío.
Uno
de los aspectos más discutibles en quien defendía principios tan humanitarios
es la persecución implacable contra los cristianos. En principio no hace falta
ser cristiano para proclamar la igualdad innata de todos los hombres y, la verdad, nadie lo
afirmó mejor que Marco Aurelio. Así que no confundamos el paganismo con la violencia
dogmática de la que acusa el cristianismo a todos los que se opusieron a la
difusión de sus doctrinas, las cuales, no lo olvidemos, resultaban aberrantes e
inhumanas para la mayoría de intelectuales paganos. Sin embargo, Marco Aurelio
entendía que todos los ciudadanos tenían un deber hacia el Estado que casaba
mal con la actuación política de los galileos. Nada más lejano de la confianza
en la propia conciencia que la fe dogmática y las creencias reveladas, nada más
ilusorio que la promesa de una vida futura: al estoico no le queda otra
satisfacción que cumplir con su ética autónoma, en armonía con el cosmos y la
naturaleza. Frente a la actitud, tan valiente como fanática, de los mártires
cristianos, el estoico solo ofrece su autarquía apática, inquebrantable ante
los golpes de la fortuna, un ideal digno pero aristocrático, egoísta y frío. En
una “época de angustia”, el ideal del sabio estoico tenía la partida perdida
frente a las promesas de salvación ofrecidas por los cristianos.
Hay
pocas cosas tan odiosas como un “convencido”, un fanático que avanza con la
seguridad del que posee la “verdad” aplastando todo aquello que se le oponga.
Decía Cioran que cuando no sabía a quien detestar abría las Epístolas de San
Pablo para tranquilizarse. El delicado que razona no puede medirse con el bruto
que reza y sucumbirá al primer asalto, por eso nadie predica en nombre de Marco
Aurelio, porque carecía de “esperanza”, tal vez la Razón divina está atenta al
bien del conjunto pero no se hacía ilusiones sobre el futuro del individuo: “Próximo
está tu olvido de todo, próximo también el olvido de todo respecto a ti”. Trató
de aferrarse a una explicación del mundo que le permitiera vivir con dignidad
frente al azar absurdo, pero no puedo evitar una impresión que todavía lo hace
más grande a mis ojos. En sus soliloquios repite las cosas una y otra vez, como
si no acabara de convencerse, hay un escepticismo latente que le da a sus
pensamientos un tono dramático. Lo intenta, trata de resignarse, de despreciar
el mundo y la carne, de cumplir con su deber, pero sabemos que nunca pudo
alcanzar esa apatía inhumana del sabio estoico.