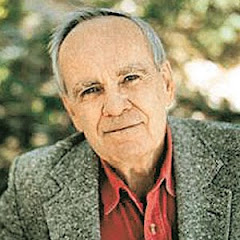Con
cada obra de Conrad que cae en mis manos me convenzo más del
lamentable error en el que he vivido durante mucho tiempo. Desde
pequeño se acostumbra uno a ver relacionados los nombres de Conrad o
de Stevenson con la literatura juvenil y, casi sin darte cuenta,
acabas pensando que son autores menores, dignos para iniciarse en la
lectura pero que se dejan de lado cuando pedimos algo más que
emocionantes aventuras marinas.
Un
error, ya les digo. De momento es muy probable que si llegas
demasiado pronto a alguna obra de Conrad -les hablo por experiencia-
te sientas perdido en el alucinante viaje hacia el horror que es "El
corazón de las tinieblas". O te acabes impacientando, a pesar
de su brevedad, con la calma que atraviesa toda "La línea de
sombra". Pero al llegar a un cierto grado de madurez te das
cuenta de que no estás simplemente ante un maestro de la aventura
sino ante un artista de elaborado y cuidado lenguaje -propio de quien
decide expresarse en una lengua que no es la suya- al que le preocupan la
psicología de sus personajes, las motivaciones, los hechos siempre
contradictorios que conforman la existencia humana. En su magnífico
prólogo a "El negro del Narciso" -una joya literaria en sí
mismo y toda una declaración de intenciones- Conrad apela al
objetivo más noble de una obra de arte: la búsqueda de la esencia,
de lo que es perdurable, descubrir la verdad y exponerla
a la luz. Por haber alcanzado estos objetivos de la manera más
sencilla tengo devoción por "El duelo", porque carece de artificio y
porque con una admirable economía de medios dibuja una obra
arrebatadora, un relato puro que nos conduce a las zonas más oscuras
del alma, allí donde encontramos las motivaciones -no siempre
dignas- de nuestros actos.
“El
duelo” (o “Los duelistas”) es la historia de una lucha que no
parece tener final, disputada en diferentes momentos y lugares porque
los dos soldados del Ejército napoleónico enfrentados escapan
una y otra vez a la muerte. Conforme avanza el relato nos vamos dando
cuenta, como D'Hubert, uno de los duelistas, que la inquina que
siente el otro contrincante, Feraud, va más allá de la difusa
ofensa que dio origen al primer duelo. Feraud está poseído por una
obsesión que en apariencia se origina en el honor mancillado, aunque
la realidad es más compleja, un conflicto en el que se mezcla la
locura y el odio de clase. Con poco esfuerzo, y conociendo el escaso
gusto que tenía Conrad por la violencia revolucionaria, podemos
identificar la obsesión de Feraud -en "Los duelistas", la espléndida película de Ridley Scott se remarca esta idea en su escena final- con las ansias de dominio de Napoleón que llevaron a
Francia al desastre.
No niego la asimilación napoleónica, incluso -a pesar de las ideas de Conrad- creo que hay cierta fascinación por el bonapartismo que puede rastrearse también en la posición mucho más escéptica de D'Hubert. Sin embargo no es la cuestión política -muy leve- lo que me cautiva del relato, sino un hecho que podemos situar en nuestros temores más íntimos: la fatal irrupción de lo inesperado. Ni la agudeza ni el valor de D'Hubert son capaces de oponerse a un encadenado de acontecimientos que le desbordan y se aferran a él para siempre. Es lo que Maquiavelo llamaba “la fortuna”, a la que el príncipe más virtuoso está sometido y que es capaz de alterar cruelmente un destino que se antojaba esplendoroso. Y todo por un “asunto de honor”, el que Feraud entiende que ha sido robado por D'Hubert, al ir a arrestarlo, y el que impide al propio D'Hubert eludir la fatalidad en la que se ve envuelto.
El
destino reservado a D'Hubert pone en juego los estrechos límites que
hay entre la integridad y la cobardía, de ahí que nos situemos inmediatamente
en la perspectiva de un personaje que ve perturbada su estabilidad
ante lo inesperado y tiene que actuar en consecuencia, salvando su
dignidad y su honor. Pero Conrad introduce un elemento que dota al
relato de un evidente contenido irónico, más allá de la simple
crítica antibonapartista: el enfrentamiento entre los dos húsares,
que adquiere caracteres legendarios a ojos de sus compañeros de
armas, surge de un motivo que es cada vez más difuso y absurdo.
En
la guerra no existe la lógica o la razón, a menudo se origina por
un asunto que, al final, nadie sabe muy bien cuál es pero acaba atrapando a los contendientes en una red infernal de la que
resulta imposible escapar. Ante esto hay quien asume el combate
permanente como su estilo de vida y es incapaz de concebir otro modo
de justificar su existencia; en “El duelo” encontramos un ejemplo
de este tipo de personas, es la obcecación y violencia de Feraud opuesta a la sensatez, el equilibrio y la
moderación de D'Hubert. A pesar de que acabamos comprobando que
ambos personajes son casi complementarios y que cada uno de ellos dota de
sentido al otro, podemos identificarlos como arquetipos de dos
posiciones ante la vida radicalmente diferentes. Por un lado los que tienen como objetivo imponerse a los demás
mediante la violencia, por otro los que piensan que la paz y la convivencia
son posibles, aunque para ello haya que ganárselas haciendo frente a
los fanáticos de turno.
Seguramente
esta asimilación no corresponde con los personajes creados por
Conrad pero, no sé, a lo mejor la vida no es más que una disputa
entre los D'Hubert y los Feraud. Vivimos en una democracia
secuestrada en la que el debate de ideas no tiene cabida; como
Napoleón, tras su 18 de Brumario, las instituciones nacidas para
asegurar la democracia han acabado convirtiéndose en una farsa,
mientras los debates en los que nadie se escucha ni quiere entender
escenifican un simulacro en el que lo único que cuenta es machacar
al otro. Estamos rodeados de individuos que solo admiten el combate
para aplastar al enemigo y apaciguar su rabia, incapaces de convencer a
la ciudadanía sin coacciones ni mentiras. Pero hay una diferencia
importante entre los Feraud de hoy y el personaje de Conrad: a
aquellos les falta valentía para llevar sus convicciones hasta el
final y son muy capaces de recurrir a métodos que al mismo Feraud le
causarían repugnancia. En estos tiempos el honor ni siquiera sirve de excusa.