Aunque al final acabe descubriendo que es un tipo bondadoso, que reparte regalos y felicitaciones entre sus anteriormente maltratados siervos y conocidos, simpatizo mucho más con Mr. Scrooge, un viejo cascarrabias amargado y egoísta, que con los buenos sentimientos que nos mete en vena la televisión a través de la lotería de Navidad y el tamborilero de Raphael. Me pasa lo mismo con otro imprescindible navideño, “Qué bello es vivir”: No dejo de detestar al personaje de James Stewart hasta que se le va esa cara de pánfilo, cuando se da cuenta de que todo es una mierda y que él no ha sido hasta ahora más que un pobre imbécil. Como Scrooge, también acabará autoengañándose gracias al ángel. Y no es casualidad la semejanza, Capra elaboró una hábil y poco disimulada adaptación del clásico de Dickens.
No es por ponerme en plan aguafiestas o irreverente, pero cualquiera que haya sentido el agobio físico de esas calles atestadas de consumidores voraces o el agobio moral de la felicidad por decreto, tiene que sentir aunque sea una pequeña empatía con la falta de sociabilidad de Scrooge. Confieso sin embargo que no rechazo la Navidad, incluso me produce esa agradable tranquilidad del periodo de descanso en el que parece que la existencia se hace más relajada y feliz. También debo reconocer que no puedo evitar el alivio por la redención, en definitiva es la esperanza de que la solidaridad y no el egoísmo será nuestra salvación final.
Sin duda existe el mensaje esperanzador, pero en el origen de la novela hay indignación. El personaje creado por Dickens es un viejo usurero al que se la trae al pairo la situación en la que deja a sus explotados, entra por derecho en esa galería de malvados empresarios que se aprovechaban sin piedad de los trabajadores británicos en los albores de la Revolución industrial. Dickens no era un radical que pretendiera cambiar la estructura social, es evidente que hay bastante de voluntarismo en su obra, pero representa algo así como la mala conciencia de la sociedad victoriana y fue un infatigable defensor de los pobres y desfavorecidos. Cuando en 1843 el gobierno británico publicó un informe sobre las lamentables condiciones del trabajo infantil, Dickens se propuso publicar un panfleto denunciando una vez más la injusticia, hasta que cambió de parecer y concibió un relato que “tendría veinte veces más fuerza que cualquier panfleto”.
Eligió para ello un género que le venía fascinando desde siempre, los cuentos de fantasmas, los relatos de fenómenos misteriosos que provocan nuestros miedos más profundos. Las historias siniestras que le contaba su niñera durante la infancia y la todavía más siniestra realidad social de los bajos fondos londinenses le inclinaban hacia el relato gótico, de modo que elaboró su historia de fantasmas más genial, la que combinaba el elemento macabro con una buena lección contra desalmados y aprovechados. De todas formas, no nos engañemos, no es solo una crítica contra la clase empresarial, al fin y al cabo todos necesitamos que algún viejo fantasma nos recuerde que nuestras pequeñas vanidades no merecen la atención que habitualmente les deparamos.
El hallazgo literario de Dickens es tan poderoso que ha ejercido una enorme influencia en otras creaciones literarias y cinematográficas, por ejemplo en el clásico de Capra del que hablaba al principio, aunque se tome bastantes licencias. Mi preferido entre esta progenie es sin duda una de las obras maestras de Tolstoi, La muerte de Ivan Ilich, una versión que prescinde del elemento fantástico para centrarse en una certeza terrible que va asumiendo el protagonista: Ha malgastado su vida y apenas tiene posibilidad de redención. En este caso, la conciencia de una vida superficial y vacía le lleva a encontrar en la muerte la forma de liberar a su familia de quien ya es una molestia y al mismo Ivan Ilich de su existencia absurda.
Y la otra gran obra que quería destacar, a la vez deudora de Tolstoi, es una película: Ikiru (Vivir), del gran Akira Kurosawa. También habla del tiempo desperdiciado y de una situación límite que apenas deja margen para solucionar el error de toda una vida. El señor Watanabe, un viejo funcionario de la administración, se entera de que tiene un cáncer terminal y que apenas le queda un año de vida. En este caso los fantasmas de Dickens son los diferentes personajes que se va encontrando Watanabe en su búsqueda por encontrar un sentido a sus últimos meses de vida. Como Scrooge, cambiará su forma de vivir tras las experiencias de una noche agitada y se dedicará a trabajar para la comunidad que había olvidado -como todo su departamento en realidad, una especie de acabado ejemplo del “vuelva usted mañana”-. Nos enteraremos en su funeral del constante esfuerzo de Watanabe, desde aquel día, para lograr que el ayuntamiento construya un parque cuyas obras se eternizaban por cuestiones burocráticas. La película es hermosísima, como el cuento de Tolstoi y el relato de Dickens, que conviene leer sin pensar que conocemos el tema de memoria y que no vale la pena, pero aparte del innegable valor artístico todas ellas nos plantean un interesante dilema que conviene resolver antes de que sea tarde ¿Y si estamos dilapidando tristemente nuestros días? ¿Y si vivimos de actuaciones que van haciéndonos cada vez peores, hasta que, como Scrooge, nos hacemos conscientes de nuestra mezquindad?























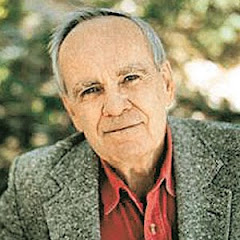






No hay comentarios:
Publicar un comentario