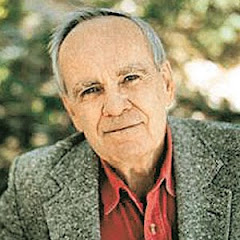Llega la hora de hacer un análisis racional de Fundación, de Isaac Asimov, no con el corazón ni visto con los ojos nostálgicos de la niñez en la que frecuentemente prefería un libro a la pelota (y así me ha ido). Muchos de estos primeros libros estaban escritos por un autor norteamericano de origen ruso (como bien ponía en la contraportada): Yo, robot, Compre Júpiter, Los propios dioses y cómo no Fundación, Fundación e Imperio, Segunda Fundación, Los límites de
1. El estilo: no sé si propiamente podríamos hablar de un estilo asimoviano. En todo caso éste sería directo, sin grandes florituras y sobre todo llenos de diálogos. En Fundación apenas hay descripciones (se describe Trántor someramente en el primer cuento que por otra parte fue el último que escribió de ese primer volumen). Muchas veces he intentado imaginarme cómo sería la superficie de Términus, desolado planeta ubicado en el límite de la galaxia e iluminado por un debilucho sol blanqucino. Asimov nos hace entrar en la historia a través de las conversaciones entre los personajes, tampoco descritos físicamente (bueno, sabemos al menos que en Los psicohistoriadores Seldon está ya bastante cascadito). Asimov antepone a cualquier otra cosa el contenido, la historia propiamente, quiere que nos llegue el relato. Accesorios tales como el aspecto de los personajes o de los paisajes (naturales o artificiales) que los envuelven quedan a la imaginación del lector. No sé si sería justo decir que esta carencia de recursos literarios fue un mal endémico de la literatura de ciencia ficción de la época (década de los cuarenta). En plena Edad de Oro de la ciencia ficción (siempre visto bajo el punto de vista de los escritores y aficionados de lengua inglesa) sorprende esta característica que fomentaba todavía más la sensación de la ciencia ficción como un ghetto (es decir, los escritores sólo escribían prácticamente ciencia ficción y los lectores sólo leían ciencia ficción, sobre todo a través de las famosas revistas pulp). Vuelvo a repetir se experimentaban argumentos muy interesantes e incluso a veces se hacía hincapié en el aspecto predicitivo de las historias de ciencia ficción (el propio Asimov pone siempre como ejemplo Solución insatisfactoria, de Robert A. Heinlein, quién antes del final de la segunda guerra mundial hilvana una historia en la que Estados Unidos gana la guerra gracias a un arma basada en la energía atómica y en la que se describe la situación posterior muy parecida a la guerra fría y a la política de bloques), pero las historias eran muy directas, con muchos diálogos y el formato de las mismas estaba adecuado para publicarse en revistas (por entregas si la longitud excedía la habitual de un cuento). Esa primera publicación en revista (Astounding Stories) de los cuentos que componen Fundación, conlleva la molesta repetición de argumentos y explicaciones innecesarias para los que lo hemos leído ya en forma de libro y no necesitamos que cada dos por tres nos recuerden lo que es una crisis Seldon, entre otras cosas porque lo hemos leído veinte páginas atrás.
A lo largo de la década de los cincuenta, con escritores como Ray Bradbury, esta tendencia va cambiando. En los años sesenta estalla la llamada new wave (fomentada desde el otro lado del atlántico por escritores británicos como Aldiss, Ballard y Moorcock, éste además era editor de la revista controvertida New Worlds, caracterizada por la originalidad que se exigían a sus escritos no siempre con resultados satisfactorios) en la que la forma de contar las cosas comienza a primar sobre el contenido. En este contexto aparece uno de mis escritores preferidos: Roger Zelazny, que ya en 1966 ganó su primer premio Hugo por Tú, el inmortal, recreación de los mitos griegos en una Tierra postatómica.
De todas formas, no sería justo del todo si no dijese que Asimov tenía poco más de veinte años en el momento de escribir estos cuentos y que me consta, porque he leído casi todo lo que ha publicado en castellano, que después mejora muchísimo. Ya Los límites de








 A menudo somos los lectores (y también algunos escritores) los que nos empeñamos en permanecer en el ghetto y convertirnos en estandartes de eso que llamamos con cariño género fantástico, en contraposición al mainstream, donde te puedes encontrar cualquier cosa (también muchas, muchísimas buenas). Yo a veces salgo del "castillo" de la ciencia ficción y encuentro "alguna cosilla" interesante. En una de estas excursiones descubrí al escritor japonés Haruki Murakami. Pero no crean, Murakami no es mainstream puro, le gusta coquetear (y a veces incluso más que eso)con la fantasía.
A menudo somos los lectores (y también algunos escritores) los que nos empeñamos en permanecer en el ghetto y convertirnos en estandartes de eso que llamamos con cariño género fantástico, en contraposición al mainstream, donde te puedes encontrar cualquier cosa (también muchas, muchísimas buenas). Yo a veces salgo del "castillo" de la ciencia ficción y encuentro "alguna cosilla" interesante. En una de estas excursiones descubrí al escritor japonés Haruki Murakami. Pero no crean, Murakami no es mainstream puro, le gusta coquetear (y a veces incluso más que eso)con la fantasía.