En varias ocasiones nos
hemos planteado entrar en materia con obras de H.G.Wells, sin
decidirnos nunca por una u otra razón. Y ello a pesar de que
dedicamos toda una tertulia a hablar de viajes en el tiempo a partir
de historias que ofrecían diversas opciones, desde los mundos
paralelos a los bucles temporales, pasando por el círculo perfecto
de un destino contra el que no se puede luchar. Ni siquiera entonces
hablamos de la estupenda metáfora que diseñó Wells sobre la lucha
de clases en “La máquina del tiempo”, relato mucho menos
preocupado por la posibilidad física del viaje que por la crítica
social contra un presente demasiado incierto. Para solucionar este
inaceptable olvido he escogido una de las obras más conocidas y
difundidas del autor inglés, “La guerra de los mundos”, novela
de su primera fase creativa, la que convierte a Wells en uno de los
grandes maestros de la ciencia ficción precisamente porque logró
superar los límites del género.
El contexto que provoca
la impactante parábola de “La guerra de los mundos” es el
imperialismo, cuando las potencias europeas están lanzadas a la
conquista de los territorios africanos o asiáticos que todavía
escapan a su control. Apoyados en la superioridad técnica derivada
de la Segunda Revolución industrial, y mientras en Europa se dejan
sentir los efectos del crecimiento demográfico y las fuertes
desigualdades sociales, los gobiernos occidentales hacen buenas las
teorías de Lord Salisbury: solo las naciones capaces de conquistar y
engrandecer su territorio podían considerarse pujantes y vivas, el
resto eran Estados moribundos destinados a un papel secundario en el
concierto internacional. La carrera por obtener mercados y recursos
iba enrareciendo las relaciones entre países, al tiempo que quedaba
demostrado que el crecimiento económico estaba lejos de plasmarse en
una sociedad igualitaria o más justa.
Wells era una de esas
personalidades sensibles y especialmente lúcidas ante lo que otros
no querían ver. Consciente del peligroso entramado internacional que
se estaba conformando y activista radical de los derechos de los más
desfavorecidos, reaccionó con su obra en defensa de la justicia
social denunciando el salvaje neodarwinismo que se había apoderado
de las relaciones internacionales.
Sin embargo, “La guerra
de los mundos” ha rebasado el papel de crítica social para
convertirse en un relato que conmocionó por su realismo a
generaciones de lectores y, no lo olvidemos, de oyentes radiofónicos.
En la novela de Wells están los elementos básicos de una crónica
que crece en tensión y que deriva desde la primera sorpresa y
confianza hasta la desesperación más absoluta. La perplejidad de
los confiados ingleses que ven caer extraños objetos, la incapacidad
para entender lo que estaba ocurriendo, fue aprovechada
magistralmente por Orson Welles en su famosísima emisión de radio
de los años treinta -momento muy propicio para que el miedo se
apoderase de los radioescuchas-, que supo manipular con habilidad el
relato para perturbar al americano medio en plena depresión. La
crítica a la destrucción causada por el mundo “civilizado” y
al genocidio de las llamadas “razas inferiores”, se transformaba
en un miedo incontrolable ante lo desconocido, ante la posibilidad de
que la humanidad pudiera ser aniquilada por mentes mucho más
poderosas y avanzadas.
La abrumadora
superioridad de los invasores de otro mundo relativizaba el orgullo
de Occidente y ponía en cuestión todos los argumentos hipócritas y
falaces que justificaban el imperialismo. Al final, derrotados y
humillados, los terrícolas se salvan de la esclavitud o la
definitiva desaparición gracias a la incapacidad de los marcianos
para acostumbrarse a los microorganismos de la Tierra: los seres más
ínfimos serán quienes acaben con el peligro volviendo a relativizar
superioridades técnicas o raciales.
En fin, que si Jules
Verne es un precursor en muchos de los avances que la ciencia y la
técnica moderna harían realidad, Wells responde, también por medio
de la literatura, a las nefastas consecuencias que el mal uso de la
técnica estaba provocando. De nuevo nos encontramos el pesimismo del
ilustrado consciente de que no era este el camino para conseguir una
sociedad mejor y más solidaria. Como escribió el propio Wells en
uno de sus mejores relatos, vivimos en “el país de los ciegos”.























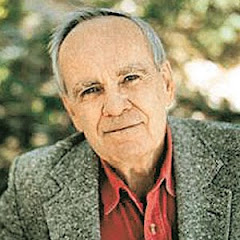






No hay comentarios:
Publicar un comentario