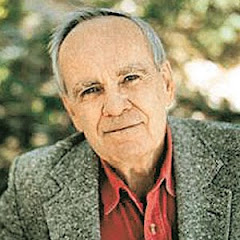Kanikosen
-El pesquero- es una novela brutal, tan brutal como la forma en la
que fue asesinado su autor por los perros guardianes del régimen
japonés, encaminado hacia la dictadura militar. Kobayashi, escritor
comunista, participante activo en revueltas obreras y huelgas
campesinas, fue encarcelado y torturado hasta la muerte por su
compromiso político y su labor constante de lucha contra la
injusticia social, aunque fue la descarnada denuncia del capitalismo
que expone “Kanikosen” lo que desencadenó su última detención
y el posterior asesinato.
El
Japón contemporáneo tiene una historia difícil, de compleja
adaptación a los parámetros occidentales frente a la resistencia de
una tradición cuestionada desde la Revolución Meiji. Durante los
años veinte el sistema parlamentario, con dos partidos a la inglesa,
funcionaba con instituciones formalmente democráticas pero bajo la
amenaza de un movimiento obrero muy activo y cada vez más poderoso.
El régimen liberal nunca acabará de estabilizarse y cuando el poder
militar, nunca del todo sometido al poder civil, vaya imponiendo sus
criterios de ultranacionalismo imperialista, la represión
desencadenada por gobiernos semifascistas laminará las
organizaciones de clase. En este contexto de agitación nacionalista
y de salvaje represión policial caerá Kobayashi, el más difundido
de los escritores proletarios japoneses, recuperado por sucesivas y
exitosas reediciones de su novela más conocida.
Kobayashi
relata en “El pesquero” las circunstancias y los hechos que
llevan a una huelga de trabajadores, con ciertas similitudes con la
famosa sublevación del Potenkim, o como ha dicho algún crítico, la
versión japonesa de “Las uvas de la ira”. En este caso no se
trata de un buque de guerra sino de un simple barco de pesca, uno de
los muchos cangrejeros que navegaban por las costas de Khamchatka,
supuestamente protegidos por la Armada imperial para impedir ataques
de los rusos. Sometidos a una explotación sin límites por el
patrón, los marineros acabarán rebelándose impulsados por el
ejemplo de sus camaradas soviéticos. No es difícil ver en el
patrón, el capitán y los oficiales japoneses a los representantes
del capitalismo más despiadado, agentes de la oligarquía japonesa
que concentraba cada vez más riqueza a costa del trabajo casi
esclavista de la clase obrera.
La
descripción de las condiciones de vida en el barco es estremecedora,
desde el primer momento sabemos, como afirman dos de los desgraciados
que van a ser embarcados, que “vamos hacia el infierno”. Así es,
la explotación de marineros y estudiantes reclutados para el
trabajo, asemeja los castigos del más profundo de los círculos del
infierno. No es la carne que ha de servir de alimento lo que provoca
la rebelión proletaria, como en el Potemkin, son los propios
trabajadores los que se pudren impregnados del jugo de los cangrejos
y devorados por piojos y pulgas. La crudeza de las condiciones
inhumanas que soporta la tripulación está narrada por Kobayashi con
una agilidad y eficacia que hacen de Kanikosen una obra excepcional,
un descubrimiento.
Es la
novela de un joven escritor comunista, realizada hace ochenta años y
que nos remite a pescadores de cangrejos en el mar de Ojotsk; ciertamente no
parece que se den muchos motivos para que se convirtiera en un éxito
editorial. Y sin embargo los hay, la situación actual de la clase
obrera puede identificarse sin problemas con los marineros de
Kanikosen; después de la terrible crisis económica somos todos
precarios, es la exigencia para mantener las tasas de crecimiento de
un capitalismo cada vez más desregulado. El modelo neoliberal se ha
empleado con dedicación al desmantelamiento de la cosa pública -en
todos sus sentidos- y es, por tanto, el gran enemigo de cualquiera
que pretenda un mundo más justo y respirable. Ante esta situación
los grandes perdedores han mostrado hasta ahora una muy escasa
capacidad de respuesta, como si la fragmentación social del antiguo
proletariado impidiera reconocernos como clase para crear nuevos
vínculos de solidaridad. Kanikosen muestra la necesidad de asaltar
los cielos tras un proceso de concienciación, aunque la lucha solo
sirva para recuperar un poco de lo que nos han robado.