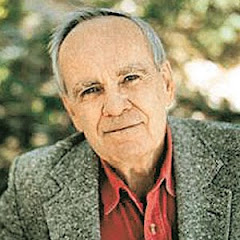Si no se deciden a afrontar esta obra de Mailer por considerar que se trata, únicamente, de la crónica deportiva del famoso combate entre Muhammad Alí y George Foreman, les digo ya desde ahora que están en un considerable error. Hay, esto es cierto, varios capítulos brillantísimos en los que Mailer pone al servicio del relato su apasionado interés por el noble arte y describe, asalto por asalto, una pelea histórica. Pero esto es solo una dimensión del complejo fresco que elabora, el combate Alí-Foreman fue mucho más que la disputa de un título mundial entre dos deportistas portentosos, fue el enfrentamiento, o así se quiso ver, entre dos formas de ver la vida, la del compromiso con los derechos raciales, la de la lucha constante contra el sistema -con todas sus luces y sombras- frente al sometimiento y la integración.
Mailer, seguramente el mejor periodista -desde luego el más polémico- de los Estados Unidos, supo ver todo el complejo entramado de intereses que allí se ventilaban y construye un relato abigarrado, intenso y apasionante. El escenario del acontecimiento fue el Zaire, en el corazón de las tinieblas de la famosa novela de Conrad, un país que había pasado de la brutal dominación europea a padecer el dogal del neocolonialismo, mientras empezaba a experimentar un sentimiento, instrumentalizado por el poder, de reivindicación de la negritud. En ese marco, Mailer describe con precisión a todos los protagonistas, desde el dictador africano Mobutu al peculiarísimo y luego archiconocido promotor Don King, o todo el ambiente de tensión y miedo que rodeaba al equipo de Alí, convencidos sin duda que de ese combate solo podría salir su pupilo con los pies por delante.
El boxeo no tiene buena prensa, hay una historia demasiado larga detrás de manejos mafiosos, tugurios sórdidos en los que se amañan combates, púgiles sonados y espectadores ávidos de ver cómo dos hombres intentan arrancarse la cabeza a puñetazos. Después de la esperada y decepcionante pelea entre Floyd Maywheather y Manny Pacquiao decía el más famoso peleador de los últimos tiempos, Mike Tyson, que el problema de estos dos es que no salieron pensando que tenían que asesinar a su rival. No parecen las declaraciones de alguien que se haya dedicado a un deporte civilizado, más bien las de un gladiador del circo romano consciente de que ha de matar o morir. Y sin embargo, el boxeo se practica desde los albores de la humanidad y en la cuna de nuestra civilización era parte del desarrollo personal, un elemento cultural cotidiano y de prestigio. Para los griegos no era la violencia desatada sino un arte, mucho más relacionado con la estética, la inteligencia y el culto al cuerpo que alberga una mente sana. Tal vez hoy lo que más morbo despierta es el K.O., el golpe definitivo que desmadeja a uno de los contendientes, la culminación del combate, pero hay mucho más: la esgrima, la economía de medios, la táctica, el estudio del contrario, el dramatismo de la lucha desnuda, la mítica que ha hecho de este deporte el más cinematográfico y, seguramente, el más literario.
Todo lo que confluía en aquel 1974 en el mastodóntico estadio de Kinshasa evidenciaba que allí algo grande iba a ocurrir. Foreman parecía un invencible destructor que pondría final a la carrera del más grande, de un Muhammad Alí ya en el ocaso. Para acentuar el dramatismo, Foreman, joven e invicto, acababa de destrozar literalmente a Frazer y a Norton, que muy poco antes habían conseguido derrotar al otrora llamado Cassius Clay. Ciertamente era la última oportunidad del campeón que fue desposeído por no querer luchar en Vietnam (“A mí nadie del vietcong me ha llamado negro”), el ídolo que superó los prejuicios de una sociedad racista para imponer su talento en un mundo dominado por los blancos. Un gran pintor afroamericano, Basquiat, representó en su cuadro “Boxeador sin nombre” la poderosa figura de un púgil de dimensiones épicas, un luchador desafiante que se lanza a la conquista del mundo mostrando su orgullo y su inteligencia.
Ese boxeador no podía ser otro que Muhammad Alí. Sin embargo, en El combate, Alí es un hombre contradictorio, con múltiples aristas, del que sospechamos que sus bravatas y ofensas al contrario son el modo de exorcizar su propio miedo. Pero Alí, como él mismo se encargaba de difundir, era el más grande, lo era porque sabía que un combate no se gana solo en el ring, lo gana el más inteligente, el que es capaz de vencer en la guerra psicológica de la que se hacen eco los medios para dar mayor dimensión si cabe al espectáculo. En “El combate” asistimos a todo este despliegue de lucha psicológica en el que Alí era un maestro. Pero, al mismo tiempo, Mailer transmite la sensación al lector de que la situación en la que estaba Alí era desesperada, que sus posibilidades eran casi inexistentes. De este modo nos prepara para la portentosa descripción de los ocho asaltos para la historia donde el héroe, que parecía acabado, renace en todo su esplendor adquiriendo una altura mítica.