Cuando un autor consagrado llega a cierta edad y ha hecho esperar su última obra, se puede permitir el lujo de escribir lo que le venga en gana porque te lo van a publicar igual. No quiero decir con esto que la última novela de Kundera sea una tomadura de pelo, al estilo de farsantes como Cela o desvergonzados vividores como Dalí, creo que “La fiesta de la insignificancia” es una mirada bastante lúcida desde la vejez que desestima la seriedad de las ideologías, justificaciones de la barbarie en razón de un mundo mejor, para intentar reconciliarse con la imperfección de la existencia mediante el humor.
A primera vista podríamos considerar esta fiesta de la insignificancia como una obra menor, no mediocre sino más bien un divertimento ligero, bien escrito, que no cansa en ningún momento, y ello por su misma levedad y por un sentido del humor bastante agudo. Pero es una impresión superficial; la anécdota de Stalin, presente en toda la obra a modo de particular ajuste de cuentas con el totalitarismo, la crítica a la uniformización de la sociedad actual, casi tan peligrosa como una dictadura, y la idea general de que no hay que esperar certezas ni sentidos dota a la novela de un contenido que acaba cuestionando la apariencia ligera de los paseos, las discusiones banales o la fiesta buñuelesca que configura la trama.
El humor, si además está acompañado por la sencillez y la economía de medios, tiene mala prensa cuando se trata de valorar la trascendencia de una obra. Desde que el cristianismo empezó su cruzada contra la risa cayó una condena contra los que ríen porque desprecian el temor de Dios, son los hombres libres que pueden cuestionar todo el entramado social construido en torno al miedo. Cioran, el rey de los escépticos, advertía sobre las religiones y las ideologías, “cruzadas contra el humor”, y el propio Kundera escribía sobre la dictadura, a la que tan habituado estaba, recordándonos que no es propio de estos regímenes tomarse las cosas a chanza ni hacer chascarrillos, no vaya a ser que quede al descubierto la ridícula fragilidad en la que se sustentan.
El totalitarismo es ridículo, haberlo sufrido durante tantos años justifica el ajuste de cuentas que, en Kundera, no adopta el tono siniestro y manipulador de un escritor de méritos mediocres como Solzhenitsyn. El desencanto del que una vez fue rebelde, que llegó a confiar en la liberación de los oprimidos y en patrias del proletariado, lo transformó en un escéptico. Seguramente ya lo era, así que resulta inevitable quedarse con el único medio de liberación que huye de grandilocuencias y que no justifica medios indignos, el humor. El rechazo al antiguo totalitarismo mediante una historia que nos remite al absurdo, sin duda la mejor forma de reflejarlo, no implica la aquiescencia con una sociedad actual que parece ajena al control absoluto de los ciudadanos, tal y como podía ocurrir en las democracias populares. Hoy existe un nuevo totalitarismo que ya no nace de la voluntad implacable del dictador, que ya no necesita de una dictadura para imponerse. En la incapacidad para la diferencia y la uniformización a la que ha llegado Occidente está el nuevo peligro totalitario, tanto más peligroso porque apenas hay conciencia del proceso de despersonalización al que estamos abocados.
Todo es insignificante, parece decir Kundera, nada es demasiado importante, de modo que no nos pongamos serios porque, a la mínima, acabas convencido de que tus ideas son universales y puedes imponerlas al resto de tus congéneres. Como idea está bien, y no creo que Kundera esté demasiado equivocado en el fondo, solo que pocas cosas se construyen a partir de la banalidad y menos sería capaz de defender.





















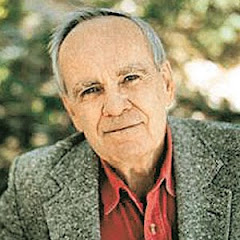






No hay comentarios:
Publicar un comentario