“Opio...temible
agente de placeres y sufrimientos inimaginables”
En
uno de esos prólogos estupendos de su biblioteca personal, decía
Borges que nadie le dio tantas horas de felicidad en la lectura como
Thomas de Quincey. Puede que haya algo de exagerado en el comentario,
pero tal afirmación en quien se sentía más orgulloso de los libros
que leyó que de sus propios escritos merece tenerse en cuenta.
Recuerdo “El asesinato considerado como una de las bellas artes”
como un magistral ejemplo de humor negro, muy parecido en su
contenido satírico a aquella “humilde propuesta” del
divertidísimo planfleto de Swift. Sin embargo, las confesiones del
comedor de opio es la obra que elegiría para darle la razón a
Borges. Se trata de un breve escrito, en parte una forma de
purificarse tras un largo periodo en paraísos artificiales, en parte
también relato de su trayectoria existencial con la declarada
intención de ser útil a quienes quieran escucharle. Después de
leerla por segunda vez ya ni siquiera me pesa ese gusto tan romántico
por el virtuosismo retórico. De Quincey es de una lucidez asombrosa
y va dejando, en cada uno de los episodios que componen el testimonio
del opiómano, fragmentos sobrecogedores o reflexiones de
sorprendente precisión.
Sin
quedar claramente diferenciados, el libro parece dividido en tres
pequeños capítulos. El primero es casi dickensiano y relata la
bellísima historia de amistad entre el autor y una niña prostituta
en medio de la miseria más atroz. No es casual la referencia
dickensiana, contemplamos los mismos ambientes sórdidos y de extrema
pobreza que acompañaron los inicios de la industrialización
británica; allí trata de salir adelante el joven Thomas, que vive
un sin fin de problemas físicos y económicos que acabarán
llevándole al opio. En realidad esta primera parte es una
genealogía de su dependencia, a modo de explicación pertinente de
sus futuros excesos.
A continuación entra de lleno en la lúcida y aterradora experiencia del adicto, pero lo cuenta sin ninguna intención de justificarse, aunque sea evidente que su cuerpo y su alma están profundamente afectados por años de entrega incontrolada al opio. No siempre fue así, De Quincey describe con profusión de datos y convencimiento total los efectos beneficiosos del opio, hasta el punto que casi nos convence de que nos lancemos directamente en brazos de tan milagrosa sustancia: “La felicidad podía comprarse por un penique y llevarse en el bolsillo del chaleco”. Lejos de anular nuestra mente, el consumo con las dosis adecuadas aumenta hasta lo inimaginable las capacidades intelectivas, además de aliviar el dolor físico que le acompañaba desde la infancia. La ingesta de laúdano lleva a De Quincey a auténticos extasis de lucidez, casi al descubrimiento de aquella verdad oculta bajo la apariencia de lo sensible que lo llevará a ser un autor de referencia para los surrealistas. Hay un fragmento en la obra, muy difundido, en el que De Quincey describe sus impresiones sobre las famosas Cárceles de Piranesi, el despliegue de las obsesiones del arquitecto italiano, la conciencia de que junto a la apariencia tranquilizadora del mundo exterior existe otro universo interno poblado por potencias demoníacas. De Quincey está unido a Piranesi por un espíritu similar, el desasiego ante un universo nada tranquilizador al que ambos se asomaban con la lucidez que les proporcionaba algún tipo de droga.
En
las últimas páginas se muestra plenamente consciente de que la
droga no es ya un potenciador de sus capacidades sino que se ha
convertido en un auténtico tirano que esclaviza al adicto, la
situación se hace tan extrema que la muerte es el inevitable destino
si no realiza un titánico esfuerzo de liberación. La dependencia,
el sometimiento de la voluntad por las dosis cada vez más elevadas
de este elixir del placer, obliga a la desintoxación total o a
resignarse al abatimiento definitivo. A pesar de lo dramático de
este episodio no crean que De Quincey se pone en plan cenizo con
intenciones moralizantes; su testimonio, que aligera con un humor
inteligente e irónico, es más bien un ejercicio introspectivo de
desinfección, explicándose y explicándonos el por qué de su
caída.
Vuelvo
a Borges, afirma el hacedor argentino que cada línea en De Quincey
está trabajada al milímetro. Y es verdad, su escritura es
fascinante, el lenguaje cuidadísimo de un estilista que no se queda
únicamente en la perfección formal; en cada uno de sus ensayos,
además de una prosa casi poética, muestra la erudición del
helenista, el agudo humor británico y la pasión del científico por
descubrir las verdades últimas, aunque sean aterradoras.






















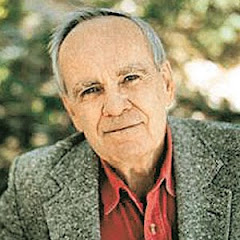






No hay comentarios:
Publicar un comentario